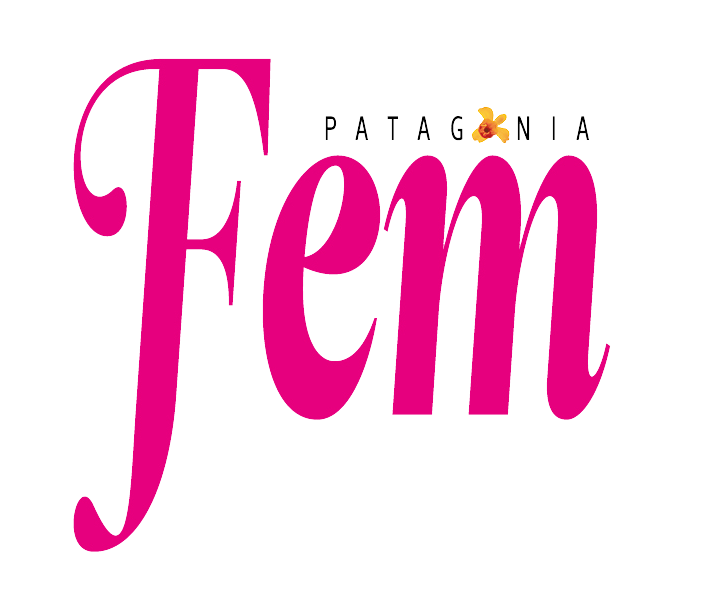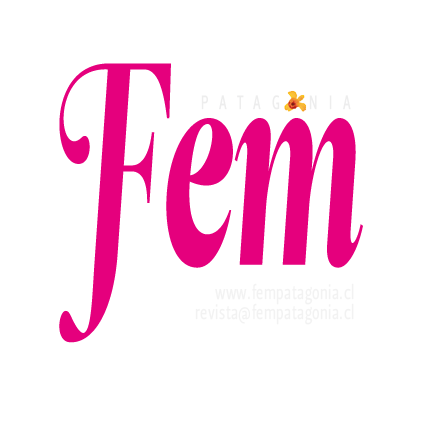Kéenyenkon, cuando la Luna lloró
Xáleshen, el Sol, y Kéenyenkon, la Luna, decidieron casarse. Al pedir permiso al gran Dios de los tehuelches, Kooch, éste, junto con dar su aprobación, encomendó una tarea: «Ustedes cuidarán de la Humanidad. Tú, suave, dulce y tierna Luna cuidarás a los niños y a las mujeres; mientras que tú, impetuoso y fuerte Sol, cuidarás a los hombres».
Así lo hizo el joven matrimonio y todo anduvo bien hasta que un día Kéenyenkon se desconcertó con el carácter iracundo e insolente de su marido, al ver que luego de cada enojo o molestia los rayos que enviaba a la Humanidad eran tan potentes que quemaban flores, maltrataban animales y mataban a los seres humanos.
Al recriminar a su esposo, él, lejos de reflexionar acerca de su acción, se enfureció y vociferó: «¡No te entrometas nunca en mis asuntos! °Los hombres deben ser tratados con rudeza!».
Ella se sintió tan desilusionada y ofendida con la actitud de Xáleshen que no dudó en marcharse, en ese momento, para no volver.
Triste y solitaria continuó cuidando de los tehuelches con sus tenues rayos para alumbrarlos en la noche oscura. Recorría los cerros y valles acariciando tiernamente los rojizos notros, los silvestres chochos y las blancas margaritas.
Al cabo de un tiempo, en una fresca tarde de otoño, Kéenyenkon comenzó a sentir nostalgia de la compañía, del calor y de los hermosos momentos que había vivido junto a Xáleshen. Entonces, dejó a un lado su rabia para partir raudamente en busca de su querido esposo.
En tanto, Xáleshen ya había posado sus ojos en una grácil jovencita tehuelche, a quien llevó al firmamento para coronarla como Karro-teluj, la luz del atardecer y para convertirla en su nuevo amor.
Juntos vivían un intenso idilio cuando Kéenyenkon asomó su carita de luna llena por el horizonte y los vio lejos, en el otro extremo del firmamento, besándose enamorados sobre las nubes rosadas.
Una honda tristeza se apoderó de Kéenyenkon. La amargura y el dolor hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas y, por primera y única vez: la Luna lloró.
Lloró y lloró. Y fueron tantas las lágrimas sufrientes en sus noches solitarias que, al caer sobre la Tierra, dieron vida a los lagos y ríos patagónicos.
Los destellos blancos de su alma de luna quedaron perpetrados por siempre en el brillo de las fluviales aguas cantarinas, que cada día le recuerdan a Xáleshen el gran sufrimiento que causó a Kéenyenkon, nuestra Madre Luna.